en la patagonia

uuy hace frio
Monday, September 21, 2009
NOAM CHOMSKY SOBRE AMERICA LATINA
Hay una resistencia real al imperio; no existen muchos sitios de los que pueda decirse lo mismo
América Latina es el lugar más estimulante del mundo: Chomsky
">La esperanza del cambio anunciada por Barack Obama es sólo una ilusión, considera el escritor
David Brooks, Hermann Bellinghausen y Luis Hernández
América Latina es hoy el lugar más estimulante del mundo, dice Noam Chomsky. Hay aquí una resistencia real al imperio; no existen muchas regiones de las que pueda afirmarse lo mismo.
Entrevistado por La Jornada, uno de los intelectuales disidentes más relevantes de nuestros tiempos señala que la esperanza en el cambio anunciada por Barack Obama es una ilusión, ya que son las instituciones y no los individuos los que determinan el rumbo de la política. A lo sumo, lo que el mandatario representa es un giro desde la extrema derecha al centro de la política tradicional estadunidense.
Presente en México para celebrar los 25 años de La Jornada, el autor de más cien libros, el lingüista, crítico antimperialista, analista del papel que desempeñan los medios de comunicación en la “manufactura” del consenso, explica cómo la guerra a las drogas se inició en Estados Unidos como parte de una ofensiva conservadora contra la revolución cultural y la oposición a la invasión de Vietnam.
A continuación, presentamos la transcripción completa de sus declaraciones.
América Latina es hoy el lugar más estimulante del mundo. Por primera vez en 500 años hay movimientos hacia una verdadera independencia y separación del mundo imperial; se están integrando países que históricamente han estado separados. Esta integración es un prerrequisito para la independencia. Históricamente, Estados Unidos ha derrocado un gobierno tras otro; ahora ya no puede hacerlo.
Brasil es un ejemplo interesante. Hacia principios de los 60, los programas de (Joao) Goulart no eran tan diferentes de los de (Luiz Inacio) Lula. En aquel caso, el gobierno de (John F.) Kennedy organizó un golpe de Estado militar. Así, el Estado de seguridad nacional se propagó por toda la región como una plaga. Hoy día Lula es el muchacho bueno, al que están tratando de cultivar, en reacción a los gobiernos más militantes en la región. En Estados Unidos no publican los comentarios de Lula favorables a (Hugo) Chávez o a Evo Morales. Los silencian porque no son el modelo.
Hay un movimiento hacia la unificación regional: se empiezan a formar instituciones que, aunque no funcionan del todo, comienzan a existir. Es el caso de Mercosur y Unasur.
Otro caso notable en la región es el de Bolivia. Después del referendo hubo una gran victoria, y también una sublevación bastante violenta en las provincias de la Media Luna, donde están los gobernadores tradicionales, blancos. Un par de docenas de personas murieron. Hubo una reunión regional en Santiago de Chile donde se expresó un gran apoyo a Morales y una firme condena a la violencia, y Morales respondió con una declaración importante. Dijo que era la primera vez en la historia de América Latina, desde la conquista europea, en que los pueblos habían tomado el destino de sus países en sus propias manos sin el control de un poder extranjero, o sea Washington. Esa declaración no fue publicada en Estados Unidos.
Centroamérica está traumatizada por el terror reaganiano. No es mucho lo que sucede allí. Estados Unidos sigue tolerando el golpe militar en Honduras, aunque es significativo que no lo pueda apoyar abiertamente.
Otro cambio, aunque atropellado, es la superación de la patología real en América Latina, probablemente la región más desigual del mundo. Es una región muy rica, siempre gobernada por una pequeña elite europeizada, que no asume ninguna responsabilidad con el resto de sus respectivos países. Se puede ver en cosas muy simples, como el flujo internacional de capital y bienes. En América Latina la fuga de capitales es casi igual a la de la deuda. El contraste con Asia oriental es muy impactante. Aquella región, mucho más pobre, ha tenido mucho más desarrollo económico sustantivo, y los ricos están bajo control. No hay fuga de capitales; en Corea del Sur, por ejemplo, se castiga con la pena de muerte. El desarrollo económico allá es relativamente igualitario.
Control debilitado
Había dos formas tradicionales con las que Estados Unidos controlaba América Latina. Una era el uso de la violencia; la otra, el estrangulamiento económico. Ambas han sido debilitadas.
Los controles económicos son ahora más débiles. Varios países se han liberado del Fondo Monetario Internacional a través de la colaboración. También se han diversificado acciones entre el sur, en lo que la relación de Brasil con Sudáfrica y China ha entrado como factor. Han podido enfrentar algunos problemas internos sin la poderosa intervención de Estados Unidos.
La violencia no ha terminado. Ha habido tres golpes de estado en lo que va de este siglo. El venezolano, abiertamente apoyado por Estados Unidos, fue revertido, y ahora Washington tiene que recurrir a otros medios para subvertir al gobierno, entre ellos ataques mediáticos y apoyo a grupos disidentes. El segundo fue en Haití, donde Francia y Estados Unidos tiraron al gobierno y enviaron al presidente a Sudáfrica. El tercero es el de Honduras, que es un asunto mixto. La Organización de Estados Americanos asumió una postura firme y la Casa Blanca tuvo que seguirla, y proceder muy lentamente. El FMI acaba de otorgar un enorme préstamo a Honduras, que sustituye la reducción de asistencia estadunidense. En el pasado éstos eran asuntos rutinarios. Ahora esas medidas (la violencia y el estrangulamiento económico) se han debilitado.
Estados Unidos está reaccionando y ha dado pasos para remilitarizar la región. La Cuarta Flota, dedicada a América Latina, había sido desmantelada en los 50, pero se está reahabilitando, y las bases militares en Colombia son un tema importante.
La ilusión de Obama
La elección de Barack Obama generó grandes expectativas de cambio hacia América Latina. Pero son sólo ilusiones
Sí hay un cambio, pero el giro es porque el gobierno de Bush se fue tan al extremo del espectro político estadunidense que casi cualquiera se hubiera movido hacia el centro. De hecho el propio Bush en su segundo periodo fue menos extremista. Se deshizo de algunos de sus colaboradores más arrogantes y sus políticas fueron más moderadamente centristas. Y Obama, de manera previsible, continúa con esta tendencia.
Giró hacia la posición tradicional. Pero ¿cuál es esa tradición? Kennedy, por ejemplo, fue uno de los presidentes más violentos de la posguerra. Woodrow Wilson fue el mayor intervencionista del siglo XX. El centro no es pacifista ni tolerante. De hecho Wilson fue quien se apoderó de Venezuela, sacando a los ingleses, porque se había descubierto petróleo. Apoyó a un dictador brutal. Y de allí continuó con Haití y República Dominicana. Mandó a los marines y prácticamente destruyó Haití. En esos países dejó guardias nacionales y dictadores brutales. Kennedy hizo lo mismo. Obama es un regreso al centro.
Es igual con el tema de Cuba, donde durante más de medio siglo Estados Unidos se ha involucrado en una guerra, desde que la isla ganó su independencia. Al principio esta guerra fue bastante violenta, especialmente con Kennedy, cuando hubo terrorismo y estrangulamiento económico, a lo que se opone la mayoría de la población estadunidense. Durante décadas, casi dos tercios de la población han estado en favor de la normalización de las relaciones, pero eso no está en la agenda política.
Las maniobras de Obama se fueron hacia el centro; suspendió algunas de las medidas más extremas del modelo de Bush, y hasta fue apoyado por buena parte de la comunidad cubano-estadunidense. Se movió un poco hacia el centro, pero ha dejado muy claro que no habrá cambios.
Las “reformas” de Obama
Lo mismo sucede en la política interna. Los asesores de Obama durante la campaña fueron muy cuidadosos en no dejarlo comprometerse con nada. Las consignas fueron “la esperanza” y “el cambio, un cambio en el que creer”. Cualquier agencia de publicidad sensata habría hecho que ésas fueran las consignas, pues 80 por ciento del país pensaba que éste marchaba por el carril equivocado. McCain decía cosas parecidas, pero Obama era más agradable, más fácil de vender como producto. Las campañas son sólo asuntos de mercadotecnia, así se entienden a sí mismas. Estaban vendiendo la “marca Obama” en oposición a la “marca McCain”. Es dramático ver esas ilusiones, tanto fuera como dentro de Estados Unidos.
En Estados Unidos casi todas las promesas hechas en el ámbito de reforma laboral, de salud, de energéticos, han quedado casi anuladas. Por ejemplo, el sistema de salud es una catástrofe. Es probablemente el único país en el mundo en el que no hay una garantía básica de atención médica. Los costos son astronómicos, casi el doble de cualquier otro país industrializado. Cualquier persona que tiene bien puesta la cabeza sabe que es la consecuencia de que se trate de un sistema de salud privado. Las empresas no procuran salud, están para obtener ganancias.
Es un sistema altamente burocratizado, con mucha supervisión, altísimos costos administrativos, donde las compañías de seguros tienen formas sofisticadas de evadir el pago de las pólizas, pero no hay nada en la agenda de Obama para hacer algo al respecto. Hubo algunas propuestas light, como por ejemplo “la opción pública”, pero quedó anulada. Si uno lee la prensa de negocios, encuentra que la portada de Business Week reportaba que las aseguradoras celebraban su victoria.
Noam Chomsky en La Jornada">Foto Carlos Ramos Mamahua
Kennedy fue uno de los presidentes más violentos de la posguerra, considera Noam Chomsky">Foto Carlos Ramos Mamahua
Se realizaron campañas muy exitosas en contra de esta reforma, organizadas por los medios y la industria para movilizar segmentos extremistas de la población. Es un país en el que es fácil movilizar a la gente con el miedo, e inculcarle todo tipo de ideas locas, como que Obama va a matar a la abuela de uno. Así lograron revertir propuestas legislativas ya de por si débiles. Si en verdad hubiera habido un compromiso real en el Congreso y la Casa Blanca, esto no hubiera prosperado, pero los políticos estaban más o menos de acuerdo.
Obama acaba de hacer un acuerdo secreto con las compañías farmacéuticas para asegurarles que no habrá esfuerzos gubernamentales por regular el precio de las medicinas. Estados Unidos es el único país en el mundo occidental que no permite que el gobierno use su poder de compra para negociar el precio de los medicamentos. Un 85 por ciento de la población se opone, pero eso no significa diferencia alguna, hasta que todos vean que no son los únicos que se oponen a estas medidas.
La industria petrolera anunció que va a utilizar las mismas tácticas para derrotar cualquier proyecto legislativo de reforma energética. Si Estados Unidos no implanta controles firmes sobre las emisiones de dióxido de carbono, el calentamiento global destruirá la civilización moderna.
El diario Financial Times señaló con razón que si había una esperanza de que Obama pudiera haber cambiado las cosas, ahora sería sorprendente que sí cumpliera con lo mínimo de sus promesas. La razón es que no quería cambiar tanto las cosas. Es una criatura de quienes financiaron su campaña: las instituciones financieras, las energéticas, las empresas. Tiene la apariencia de buen tipo, sería un buen acompañante de cena, pero eso no permite cambiar la política; la afecta un poco. Sí hay cambio, pero es un poco más suave. La política proviene de las instituciones, no está hecha por individuos. Las instituciones son muy estables y muy poderosas. Por supuesto, encuentran la manera de confrontar lo que sucede.
Más de lo mismo
Los medios están un poco sorprendidos de que se esté regresando adonde siempre se estuvo. Lo reportan, es difícil no hacerlo, pero el hecho es que las instituciones financieras se pavonean de que todo está quedando igual que antes. Ganaron. Goldman Sachs ni siquiera intenta ocultar que después de haber hundido la economía está entregando jugosos bonos a sus ejecutivos. Creo que en el pasado trimestre acaba de reportar las ganancias más altas de su historia. Si fueran un poquito más inteligentes lo intentarían ocultar.
Esto se debe a que Obama está respondiendo a quienes apoyaron su campaña: el sector financiero. Miren nada más a quién escogió para su equipo económico. Su primer asesor fue Robert Rubin, el responsable de la derogación de una ley que regulaba al sector financiero, lo cual benefició mucho a Goldman Sachs; asimismo, se convirtió en directivo de Citigroup, hizo una fortuna y se salió justo a tiempo. Larry Summers, quien fue la principal figura responsable de detener toda regulación de los instrumentos financieros exóticos, ahora es el principal asesor económico de la Casa Blanca. Y Timothy Geithner, quien como presidente de la Reserva Federal de Nueva York supervisaba lo que sucedía, es secretario del Tesoro.
En un reportaje reciente se examinó a algunos de los principales asesores económicos de Obama. Se concluyó que gran parte de ellos no deberían estar en el equipo de asesoría, sino enfrentando demandas legales, porque estuvieron involucrados en malos manejos en la contabilidad y otros asuntos que detonaron la crisis.
¿Por cuánto tiempo se pueden mantener las ilusiones? Los bancos están ahora mejor que antes. Primero recibieron un enorme rescate del gobierno y los contribuyentes, y lo utilizaron para fortalecerse. Son más grandes que nunca; absorbieron a los débiles. O sea, se está sentando la base para la próxima crisis. Los grandes bancos se están beneficiando con una póliza de seguros del gobierno, que se llama “demasiado grande para fallar”. Si se es un banco enorme o una casa de inversión importante, es demasiado importante para fracasar. Si se es Goldman Sachs o Citigroup, no puede fracasar porque eso derrumbaría toda la economía. Por eso pueden hacer préstamos riesgosos, para ganar mucho dinero, y si algo falla, el gobierno los rescata.
La guerra contra el narco
La guerra contra la droga, que desgarra a varios países de América Latina entre los que se encuentra México, tiene viejos antecedentes. Revitalizada por Nixon, fue un esfuerzo por superar los efectos de la guerra de Vietnam en Estados Unidos.
La guerra fue un factor que llevó a una importante revolución cultural en los 60, la cual civilizó al país: derechos de la mujer, derechos civiles. O sea, democratizó el territorio, aterrorizando a las elites. La última cosa que deseaban era la democracia, los derechos de la población, etcétera, así que lanzaron una enorme contraofensiva. Parte de ella fue la guerra contra las drogas.
Ésta fue diseñada para trasladar la concepción de la guerra de Vietnam, de lo que nosotros les estábamos haciendo a los vietnamitas, a lo que ellos nos estaban haciendo a nosotros. El gran tema a fines de los 60 en los medios, incluso los liberales, fue que la guerra de Vietnam fue una guerra contra Estados Unidos. Los vietnamitas estaban destruyendo a nuestro país con drogas. Fue un mito fabricado por los medios en las películas y la prensa. Se inventó la historia de un ejército lleno de soldados adictos a las drogas que al regresar se convertirían en delincuentes y aterrorizarían a nuestras ciudades. Sí, había uso de drogas entre los militares, pero no era muy diferente al que existía en otros sectores de la sociedad. Fue un mito fabricado. De eso se trataba la guerra contra las drogas. Así se cambió la concepción de la guerra de Vietnam a una en la que nosotros eramos las víctimas.
Eso encajó muy bien con las campañas en favor de la ley y el orden. Se decía que nuestras ciudades se desgarraban por el movimiento antibélico y los rebeldes culturales, y que por eso teníamos que imponer la ley y el orden. Allí cabía la guerra contra la droga.
Reagan la amplió de manera significativa. En los primeros años de su administración se intensificó la campaña, acusando a los comunistas de promover el consumo de drogas.
A principios de los 80 los funcionarios que tomaban en serio la guerra contra las drogas descubrieron un incremento significativo e inexplicable de fondos en bancos del sur de Florida. Lanzaron una campaña para detenerlo. La Casa Blanca intervino y suspendió la campaña. Quien lo hizo fue George Bush padre, en ese tiempo encargado de la guerra contra las drogas. Fue cuando la tasa de encarcelamiento se incrementó de manera significativa, en gran parte con presos negros. Ahora el número de prisioneros per cápita es el más alto en el mundo. Sin embargo, la tasa de criminalidad es casi igual que en otros países. Es un control sobre parte de la población. Es un asunto de clase.
La guerra contra las drogas, como otras políticas, promovidas tanto por liberales como por conservadores, es un intento por controlar la democratización de fuerzas sociales.
Hace unos días, el Departamento de Estado de Obama emitió su certificación de cooperación en la lucha contra las drogas. Los tres países que fueron descertificados son Myamar, una dictadura militar –no importa, está apoyada por empresas petroleras occidentales–, Venezuela y Bolivia, que son enemigos de Estados Unidos. Ni México, ni Colombia, ni Estados Unidos, en todos los cuales hay narcotráfico.
Un lugar interesante
El elemento central del neoliberalismo es la liberalización de los mercados financieros, lo cual hace vulnerables a los países que tienen inversionistas extranjeros. Si uno no puede controlar su moneda y la fuga de capitales, está bajo control de los inversionistas extranjeros. Pueden destruir una economía si no les gusta lo que este país hace. Ésa es otra forma de controlar pueblos y fuerzas sociales, como los movimientos obreros. Son reacciones naturales de un empresariado muy concentrado, con gran conciencia de clase. Claro que hay resistencia, pero fragmentada y poco organizada, y por ello pueden seguir promoviendo políticas a las que se opone la mayoría de la población. A veces esto llega al extremo.
El sector financiero está igual que antes; las aseguradoras de salud han ganado con la reforma sanitaria, las empresas energéticas ganarán con la reforma energética, los sindicatos han perdido con la reforma laboral y, por supuesto, la población de Estados Unidos y la del mundo pierden porque ya de por sí la destrucción de la economía es grave. Si se destruye el medio ambiente, los que de veras sufrirán son los pobres. Los ricos sobrevivirán a los efectos del calentamiento global.
Por esto América Latina es uno de los lugares verdaderamente interesantes. Es uno de los sitios en los que hay verdadera resistencia a todo esto. ¿Hasta dónde llegará? No se sabe. No me sorprendería que haya un giro a la derecha en las próximas elecciones en América del Sur. Aun así, se ha logrado un avance que sienta las bases para algo más. No hay muchos lugares en el mundo de los que pueda decirse lo mismo.
Saturday, March 21, 2009
UN CENTRISMO PARA TRANSFORMAR EL STATUS QUO
Las dificultades que ha enfrentado Obama para conseguir un apoyo bipartidista para su paquete económico han puesto en el debate público un tema crucial: hasta dónde deben llegar las posiciones centristas en un afán de articular una coalición bipartidista.
Paul Krugman, al analizar los resultados del paquete de reactivación que apenas habían sido aprobados en el Senado y aún requerirían la negociación entre ambas cámaras, señaló: “En su conjunto, la insistencia centrista en apoyar a los que se encuentran relativamente bien, mientras se descuida a los que se encuentran más mal, se reflejará, si el paquete es aprobado, en menos empleo y más sufrimiento. ¿Cómo ocurrió esto? Culpo a la creencia del presidente Obama de que puede trascender la división partidista, una creencia que ha distorsionado su estrategia económica”. David Brooks opina diferente. Señala que Obama es una figura transformadora, pero con un mensaje convencional, y que la única manera que éste también se vuelva innovador radica en apoyarse en una red de centristas bipartidista que jugó el papel clave en modificar el paquete de reactivación económica.
Andrew Sullivan hace la pregunta clave: ¿debe Obama iniciar una jihad política contra los conservadores o los republicanos at large? Ofrece dos argumentos en contra. Primero, una reciente encuesta de Gallup en la que 67% de los ciudadanos considera que Obama está manejando bien las negociaciones sobre el paquete de estímulos, en tanto que a los congresistas demócratas sólo les conceden una aprobación de 48% y a los republicanos de 31%. Por otra parte, recuerda que durante las primarias demócratas sus partidarios le reclamaban que no fuera duro frente a la campaña negativa de Hillary. Como se demostró, haberse mantenido con la cabeza fría y con una imagen conciliatoria le permitió lanzarse en el blitzkrieg final sin perder el apoyo de sus partidarios, ganando independientes y manteniendo la unidad de su partido.
Justo aquí reside, en mi opinión, la interpretación equivocada sobre el contenido de su “centrismo”. Por un lado, se trata menos de un juego de concesiones e intercambios que de elevar la calidad, claridad y tono del debate público. Hay un componente de civilidad en el tipo de debate que impulsa. Pero también existe mucha sustancia, contrario a lo que sus críticos le han espetado. Este “centrismo” transporta una estrategia que busca destrabar el debate no para hacer concesiones innecesarias, sino para comprender los argumentos alternativos y rivales y proceder a convergencias reales movidas por una visión de largo plazo.
Esta estrategia se trasluce a partir de la trayectoria discursiva de Obama. Una frase pronunciada por Franklin D. Roosevelt en su toma de posesión es aún significativa: “Nunca en nuestra historia se ha presentado como ahora una dramática coincidencia entre la transferencia del poder y el completo colapso de un sistema y de una filosofía”.
En los 30 esa combinación, que abrió un enorme periodo de incertidumbre, también empujó a buscar soluciones inéditas. Llevó a romper con una forma de pensamiento congelado. Las políticas públicas que se enunciaron y se generalizaron durante varias décadas no salieron de la nada. Aunque el marco conceptual venía siendo elaborado por Keynes, fue sobre todo la audacia y el sentido de Estado del equipo de Roosevelt lo que permitió convertir el marco conceptual ya existente en un cuerpo de propuestas públicas.
Uno esperaría un proceso similar durante la presidencia de Obama. Seguramente después del periodo de experimentación emergerán políticas que atiendan la pérdida de empleos y de confianza de la ciudadanía, la retracción del crédito y el desplome de muchos circuitos de comercio internacional acompañado de fuertes presiones proteccionistas.
Es indispensable revisar su discurso inaugural alejados de la frivolidad de las “grandes frases”, cuya ausencia ha sido juzgada en algunos medios como prueba que Obama ha descendido de las nubes a la dura realidad de la política tal como es. En tres temas ese discurso opera rupturas conceptuales con el sistema de pensamiento conservador que prevaleció desde el triunfo de Nixon en 1968 pero que se exacerbó al final del segundo periodo de Clinton y sobre todo en los ocho años de Bush.
Uno, Obama no discute el tamaño del aparato gubernamental sino la eficacia de sus intervenciones. No debate si el mercado es una fuerza positiva o no, sino la necesidad de regulaciones. Dos, propone enfrentar la desigualdad creciente en EU con el auxilio de una idea poderosa. Ningún país prospera si sólo favorece a los que ya son ricos. Importa, más que el tamaño del PIB, el alcance de la prosperidad para todos. Tercero, en la seguridad rechaza que haya que elegir entre ésta y mantener los ideales.
Estas rupturas están sustentadas en una convicción que representa el puente discursivo entre el Obama candidato y el Obama presidente. Dice: lo que no entienden los cínicos es que el terreno que pisan ha cambiado.
El hilo conductor del discurso de Obama es el concepto de corresponsabilidad. Aunque reconoce que la economía se ha debilitado como consecuencia de la codicia de algunos, subraya la “incapacidad colectiva para tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva era”. Apela, a partir de la idea de corresponsabilidad, a los audaces. Los ilustra con los migrantes, los colonizadores y los soldados. Llama a reconstruir EU. ¿Qué quiere decir por ello? “El fin al inmovilismo, a proteger estrechos intereses y a aplazar decisiones desagradables”.
Para entender su centrismo también es indispensable reconocer el contexto de la campaña presidencial y del inicio del nuevo régimen, que puede resumirse en rabia, desigualdad y minorías.
Rabia frente a la guerra de Irak porque ha llevado a la muerte, a incapacidades y a una enorme sangría económica. Rabia también por la crisis económica que ha devenido en recesión e inflación, golpeando esta economía —que depende fuertemente de la confianza de los consumidores— en el centro de su orgullo y estabilidad.
En las tres décadas recientes ha habido además un cambio radical: 80% de la ganancias netas en el ingreso han ido a los bolsillos del 1% de la población. La percepción de que hay un trato desigual e injusto en favor de los más ricos está anclada en la política grotesca de reducir los impuestos al 5% más rico y disparar el gasto militar.
El tercer elemento son las modificaciones socioeconómicas y demográficas que están haciendo de EU un país de múltiples minorías. Primero las étnicas. La población latina es la mayor, con 45.5 millones (15% del total). De hecho, una de cada tres personas en EU pertenecía a alguna minoría étnica. Si buscamos en las minorías sexuales, religiosas o familiares, seguramente descubriríamos que este país tiende a ser cada vez más un muy heterogéneo conjunto de minorías.
Mucho del estilo de gobernar presumiblemente girará en torno al papel de la ciudadanía en la participación política, en asegurarse la rendición de cuentas de los políticos y en la corresponsabilidad de gobierno y ciudadanos. Para ello necesitará el nuevo liderazgo poner en el centro a las ciudadanas y a los ciudadanos en lugar de al 1% más rico de la población. Y se requerirán decisiones durísimas contra el consumismo y el endeudamiento desenfrenado. Sea en el uso de tarjetas de crédito, del crédito hipotecario, del automóvil, en el desperdicio de alimentos. Aquí hay decisiones fundamentales que separarían a un típico populista estadounidense de otro tipo de líder.
De ser así, el centrismo de Barack Obama será una pedagogía para el debate público de los grandes temas nacionales y para el diseño de políticas innovadoras, frente al monopolio indolente compuesto de recriminaciones y negociaciones en lo oscurito, que la clase dirigente ha erigido para mantener el statu quo.
Friday, January 23, 2009
Sunday, January 18, 2009
DOS EXPRESIDENTES PROGRESISTAS HABLAN SOBRE AMERICA LATINA Y EUA
Escrito por RICARDO LAGOS PUBLICADO EN EL CORREO DEL SUR SUPLEMENTO DE LA JORNADA EN MORELOS http://www.lajornadamorelos.com/suplementos/correo-del-sur
En enero de 1961 aterricé por primera vez en Estados Unidos. Iba a Carolina del Norte a estudiar un posgrado en la Universidad de Duke. Cuando llegué al Aeropuerto Raleigh-Durham, tuve mi primer impacto. Los baños tenían señales claras de segregación: unos para blancos, otros para negros. Hombres y mujeres separados por el color de su piel.
Al día siguiente tomé un bus y descubrí también aquella separación, los blancos iban adelante, los negros atrás. Para quien venía del sur y de una América latina que se echaba a andar por los sesenta y que veía a Estados Unidos como el país donde John Kennedy había llegado con signos de cambio, aquello era fuerte. Una cosa es leer acerca de la segregación racial y otra vivirla cotidianamente.
La segregación era una realidad, estaba en todas partes. En el campus universitario sólo se veían blancos, salvo aquellos estudiantes llegados de la India o de Asia por vía de los programas británicos de intercambio y formación de cuadros para los países que empezaban a desprenderse de la colonización.
Sin embargo, cuando un par de años después regresé para obtener mi título definitivo, los negros ya estaban allí. Aún no todo estaba resuelto y resonaba más fuerte que nunca el sentido del discurso de Martin Luther King: "I Have a dream", tengo un sueño.
Ahora, en este enero a casi cinco décadas de aquella experiencia personal, un hombre de origen negro llega a la Casa Blanca. La elección de Barack Obama es una demostración de la capacidad de la sociedad estadounidense para reinventarse a sí misma, para cambiar radicalmente cuando el pueblo norteamericano considera que ha llegado el momento del cambio.
Hoy el cambio no lo es sólo porque un afroamericano, como dicen ahora, será Presidente de los Estados Unidos. Es un cambio más profundo que coloca a Obama en un momento refundacional de su país y de las relaciones internacionales. Es un tema de época, de transición histórica. Incluso McCain, el candidato republicano, emergió representando también un cambio profundo en la mentalidad neoconservadora de los republicanos.Y esto porque, de una u otra forma, la administración Bush olvidó dos grandes lecciones valóricas de la historia reciente de ese país en su lucha contra la segregación.
Una, el respeto a la diversidad es una riqueza a ser cuidada y preservada. Dos, la tolerancia es esencial para construir mundos con convivencias positivas. Si aquello estuvo presente en su país, incluso a nivel de su propio gabinete, no lo estuvo en la forma de entender el mundo. Y se jugó por una estrategia de acción unilateral.
Ahora, al gestarse un cambio de fondo, Barack Obama puede comenzar con una agenda internacional limpia, asumiendo todos los errores y fracasos que ha significado en política exterior la administración Bush. Imponer la paz en el mundo o resolver una crisis financiera internacional son ahora problemas multilaterales, donde se necesita el concurso de todos y donde el mundo también sabe que, sin el concurso de Estados Unidos, muchos de esos problemas no tendrán solución.
Obama tiene una agenda muy intensa por delante. Una agenda para resolver la crisis que marca el fin de la ideología neoliberal, pero también para, a mediano plazo, definir cuál será la arquitectura financiera internacional capaz de evitar la crisis de hoy. Sí, es cierto, habrá una mayor regulación y una mayor intervención del Estado, pero también serán necesarias nuevas dinámicas de mercado orientadas por el afán productivo más que por la especulación. Y, por cierto, en lo internacional tiene dos desafíos: dar cumplimiento al cierre de Guantánamo como prisión y avanzar en un plan para el retiro de las tropas de Irak.
En América latina la agenda internacional también será distinta. Hoy somos un continente cuya mayoría de países tiene ingresos medios. Esto es, países que por su nivel de desarrollo ya no califican para recibir ayuda extranjera. Países que en una u otra forma tienen un alto grado de inserción en la economía internacional y esperan que la Ronda de Comercio y Desarrollo, o de Doha como se le llama, entregue reglas justas para competir.
Pero más allá de ello, América latina requiere tener un espacio de diálogo directo con Estados Unidos sobre toda la nueva realidad internacional emergente. Puede ser la OEA u otro. No se trata de tener un lugar sólo para debatir y analizar coyunturas hemisféricas. Lo importante ahora es tener un espacio donde Estados Unidos, América latina y el Caribe definan cómo están viendo el orden internacional emergente, en dónde coinciden y en dónde están las diferencias para buscar consensos. Esa es la diplomacia hemisférica que necesitamos para el siglo XXI.
Y allí entonces definir una agenda de temas concretos como comercio, arquitectura financiera internacional, cambio climático, migraciones, energías renovables, elementos básicos de seguridad, especialmente los vinculados al narcotráfico y combate al crimen organizado. Es una agenda muy vasta, pero con los temas de hoy y propios de la globalización.
En otras palabras, los temas que hoy le interesan a América Latina en una agenda para discutir con Estados Unidos son los temas de una agenda multilateral que se reduce en último término en cómo vamos a ir avanzando para que en este mundo y en este planeta, que cada vez es más global, sus problemas tengan también soluciones globales en que todos tengamos una palabra que decir. Ello requiere una alta coordinación entre nosotros, como se ha planteado ante la participación de Argentina, Brasil y México en el G-20.
Podremos establecer entonces un diálogo mucho más igual con la nueva administración Obama, un diálogo maduro en un hemisferio capaz de entender por dónde va el mundo de hoy.
Monday, January 12, 2009
UN ARTICULO DE ANDRES LAJOUS EN EL UNIVERSAL
...................................................................................................................................................
Esta generación 1982-2003 se caracteriza por construir relaciones hacia afuera. Pone su vida completa en Facebook, pese a las advertencias de sus mayores; expresa sus deseos, inseguridades, y cotidianidad en miles de blogs visitados por desconocidos; tiene la mano pegada a su celular, donde no confronta a sus padres pero tampoco se somete a ellos. Esta generación vive hacia afuera, pone atención cuando el cantante de Coldplay promueve el comercio justo, cuando Bono logra que se cancele la deuda externa de países africanos y cuando Al Gore se reinventa para combatir el calentamiento global.
Una generación que creció viendo películas en las que la diversidad racial siempre está expresada, las mujeres están en situaciones de poder y las parejas homosexuales son eso, parejas. Por eso la describen así, como una generación cívica, una generación que en palabras de Obama “quiere ser parte de propósitos comunes”.
Hoy la oficina del presidente electo sostiene su estrategia de campaña, no quiere perder contacto con esa generación, su oficina es virtual Change.gov y cada semana transmite un mensaje por YouTube sobre su diagnóstico actual y las medidas que empieza a tomar antes de ser gobierno. Especialistas, opinadores y sabios advierten sobre el riesgo de haber generado tantas expectativas, cuando falta la parte más importante de un presidente: gobernar.
Sin embargo, pierden de vista algo fundamental para esta generación expresado en las constantes referencias a John F. Kennedy: “No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué es lo que tú puede hacer por tu país”. Para muchos, en particular para los más jóvenes, lo importante no es lo que haga Obama; lo importante es lo que les inspiró a hacer a ellos mismos. A salir a las calles, a organizarse, a sacar a la gente a votar, y sí, lo más evidente, a creer que las cosas pueden cambiar.
Cinco días antes del discurso de victoria de Barack Obama, Felipe Calderón hablaba frente a líderes iberoamericanos. En su discurso reafirmaba el mito de la apatía: “Para decirlo con toda claridad, hoy los jóvenes no creen en nada... ¿Cómo puede construirse un futuro sin creer en algo?”.
No nos queda de otra, habrá que demostrarle lo contrario. Nos toca confrontar el mito de la apatía.
Leer completo www.eluniversal.com.mx/notas/567824.html
Tuesday, November 11, 2008
Monday, November 03, 2008
ENCUESTA GALLUP POR ESTADOS DE LA UNION AMERICANA

Candidate Support by "Red," "Purple," and "Blue" States
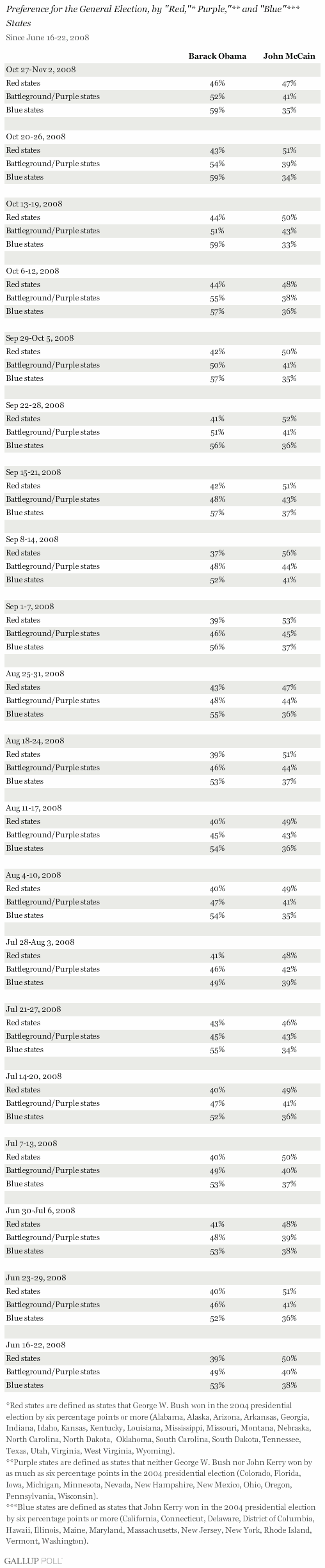
LA ULTIMA ENCUESTA NACIONAL GALLUP SOBRE LAS ELECCIONES EN EUA
Democrats Lead Big on Generic Ballot
Double-digit lead among likely voters is biggest since 1980
PRINCETON, NJ -- Gallup's final pre-election allocated estimate of the national 2008 vote for Congress -- from Gallup Poll Daily tracking conducted Oct. 31-Nov. 2 -- gives the Democrats a 12 percentage-point lead over the Republicans among likely voters, 53% to 41%. The Democrats have led on this measure in Gallup polling for most of the year, except for one survey after the Republican National Convention in September.

The final estimate is based on Gallup's traditional likely voter model, and assumes a turnout rate of 64% of the voting-age population. However, the Democrats' advantage among traditional likely voters is not much different from their standing among all registered voters, among whom they hold a 15-point lead.

The generic ballot indicates what percentage of all votes cast nationally for Congress (when the votes cast in each of the 435 individual U.S. House of Representatives districts are aggregated) will go to each party's candidates collectively. Historically, this measure has been a highly accurate predictor of the national two-party vote for Congress in midterm election years and, as a result, can be used to accurately forecast the number of seats each party will win in midterm years. In presidential election years, however, it is a somewhat less reliable indicator of the national two-party vote and, therefore, of seat change.
Still, in broad terms, the Democrats' current advantage on this measure points to significant gains for the Democratic Party in Congress. In 2006, Gallup found the Democrats with an 11-point lead among registered voters, and a 7-point lead among likely voters, right before the election. The Democrats won 54.1% of all votes cast nationally for Congress, and a 31-seat advantage. On that basis alone, their current 12-point generic ballot lead could result in a higher share of the two-party vote than they had in 2006.
There have been only two presidential elections in the last 40 years in which the Democrats have held a double-digit lead on the generic ballot going into Election Day in a year when the Democratic candidate for president won. But in neither case did the Democratic ticket win the election by a large margin, such as Barack Obama and Joe Biden seem poised to achieve on Tuesday.
The most recent case was 1992, with Bill Clinton running as the Democratic nominee for president. However, the Democrats' congressional gains may have been blunted in that election by the fact that the strong support for third-party candidate Ross Perot suppressed popular support for Clinton. Clinton won the presidential election in 1992 with 43% of the popular vote, and the Democrats won just 52.8% of the two-party vote for Congress.
In the second instance, in 1976, the Democrats held a 14-point lead on the generic ballot among likely voters immediately before the election. They won 54.5% of the two-party vote for Congress, but that was with their Democratic presidential nominee, Jimmy Carter, barely beating Gerald Ford, 50% to 48%. The Democrats might have won an even larger share of the vote had Carter run more strongly at the top of the ticket.
In 1980, the Democrats held a 15-point lead among registered voters on the generic ballot, but with Republican presidential candidate Ronald Reagan winning that election by a 10-point margin over Jimmy Carter, the Democrats' congressional vote was held to only 51.3%.
The Democratic Party enters Tuesday's election with a 36-seat advantage over the Republicans in Congress, 235 vs. 199 (with one vacancy). Given their 12-point advantage among likely voters on the generic ballot, and the fact that their presidential candidate appears poised to win the election by a large margin, it appears that the Democrats could be on the verge of a major gain in U.S. House seats.

A high degree of Republicans and Democrats are supporting their own party's congressional candidate in this election: 94% among Democrats and 91% among Republicans. Political independents are tilting toward the Democrats, with 46% voting Democratic and only 40% voting Republican.
It also appears that not much ticket splitting is going to occur: 91% of voters who back the Obama/Biden ticket for president plan to support the Democratic candidate for Congress in their district; 87% of voters backing John McCain and Sarah Palin plan to vote for the Republican candidate.
Survey Methods
Results are based on telephone interviews with 3,050 national adults, aged 18 and older, conducted Oct. 31-Nov. 2, 2008 as part of Gallup Poll Daily tracking. For results based on the total sample of national adults, one can say with 95% confidence that the maximum margin of sampling error is ±2 percentage points.
For results based on the sample of 2,824 registered voters, the maximum margin of sampling error is ±2 percentage points.
Results for likely voters (based on Gallup's "traditional" likely voter model or likely voter model I) are based on the subsample of 2,472 survey respondents deemed most likely to vote in the November 2008 general election, according to a series of questions measuring current voting intentions and past voting behavior. For results based on the total sample of likely voters, one can say with 95% confidence that the margin of sampling error is ±2 percentage points. The likely voter model assumes a turnout of 64% of national adults. The likely voter sample is weighted to match this assumption, so the weighted sample size is 1,952.
Interviews are conducted with respondents on land-line telephones (for respondents with a land-line telephone) and cellular phones (for respondents who are cell-phone only).
In addition to sampling error, question wording and practical difficulties in conducting surveys can introduce error or bias into the findings of public opinion polls.
Final Presidential Estimate: Obama 55%, McCain 44%
November 2, 2008ANDRES LAJOUS SOBRE OBAMA
En la cresta de la ola
Reportaje Elecciones en Estados Unidos. Gane o pierda las elecciones del próximo martes, el candidato demócrata ya hizo historia al mover a millones de personas de la inercia del miedo y la apatía a la urgencia del entusiasmo y la esperanza
Andrés Lajous y Zoé Robledo
(2 noviembre 2008).- Son cerca de las dos de la mañana. En el lugar no cabe una persona más. En las bocinas truena música electrónica mezclada por Diplo, un DJ que mezcla música para bailar de mediados de los noventa. *1
Para los asistentes, Diplo mezcla música retro. El sudor empapa a todos, llevan más de una hora bailando sin parar, viéndolo detrás de una pequeña manzanita brillante. El vapor condensado cae del techo, se prenden a todo color seis barras de luz y en el micrófono se oye el grito:
¿van a votar este 4 de noviembre?
- Los jóvenes contestan a coro: ¡¡¡Síííí!!!
- ¿Van a votar por Obama?
- El público vuelve a contestar: ¡¡¡Sííí!!!
Cuando hay grandes sucesos políticos, es difícil distinguir el papel que juegan las circunstancias y el papel que juegan las personas. Uno siempre corre los riesgos de exacerbar la importancia del voluntarismo de una persona y darle poderes sobrenaturales o de dejarse llevar por el determinismo y dejar todo en manos de condiciones fuera de nuestro control. Sin embargo, pareciera que la mejor manera de ver estos grandes sucesos es imaginando que las personas surfean los momentos históricos. La ola puede ser gigantesca, pero a menos de que haya alguien que pueda deslizarse sobre ella, es posible que la ola pase en el mejor de los casos desapercibida, y en el peor nos revuelque.
La ola
Se puede decir que cualquier candidato demócrata podría ganar esta elección.
Las circunstancias no podrían ser más propicias, la ola es gigantesca: el presidente George W. Bush tiene 22 por ciento *2 de aprobación, el nivel más bajo que ha tenido un Presidente desde Richard Nixon -quien en 1974 renunció a su cargo en medio del escándalo Watergate-. La crisis financiera, aunque todavía no tiene un impacto perceptible en los consumidores, ha forzado al gobierno a inyectar grandes cantidades de dinero en el sistema financiero, en lo que se ha entendido públicamente como el rescate de bancos (y consumidores) que actuaron de manera irresponsable. Las finanzas públicas pasaron de un superávit al final del gobierno de Clinton a un déficit de medio billón de dólares en ocho años. Ha incrementado el número total de pobres y aun más el número de personas que no tienen acceso al sistema de salud. Estados Unidos sostiene dos guerras promovidas prometiendo ser cortas: una provocada y otra alargada entre engaños reconocidos públicamente, gastos que parecen interminables, más de 4 mil soldados muertos, y cerca de 30 mil heridos.
Al mismo tiempo, hay cambios más profundos en la sociedad estadounidense que, a su vez, pueden discernirse en el electorado. Por un lado está el argumento de la alineación política de una mayoría demócrata emergente, que se ha fermentado durante los últimos 20 años.*3
Este argumento sostiene que desde principios de los años noventa se viene conformando un bloque de votantes que de manera recurrente muestra sus preferencias por el Partido Demócrata por razones históricas, económicas, sociales o ideológicas. Este bloque está compuesto de la siguiente manera: profesionistas que desertaron del Partido Republicano a principios de los noventa; mujeres que se han sumado gradualmente desde los ochenta; negros que desde los sesenta han votado en bloque; latinos y asia-americanos que consolidaron sus preferencias prodemócratas con el gobierno de Clinton; y, claro, la clase media trabajadora blanca que ha pasado de un partido a otro, a veces de manera dividida y a veces de manera unificada, pero hoy, a cuentagotas, va regresando a votar demócrata después de dejarlo de hacer durante toda la década de los ochenta.
Por otro lado está el argumento generacional. La elección del 2004 fue la elección en que participaron más votantes jóvenes -entre 18 y 29 años- desde 1972. Fue la primera vez en la historia en que la mayoría de jóvenes en edad de votar decidieron hacerlo, y al mismo tiempo fue el único grupo de edad en el cual John Kerry, candidato demócrata, obtuvo más votos que Bush.*4
De manera sarcástica, el cineasta Michael Moore describió a este grupo en su más reciente documental Slacker Uprising (El levantamiento de los huevones). En él muestra la campaña que hizo en las universidades para movilizar votantes jóvenes en favor del candidato demócrata en 2004. Pese a su derrota, Moore concluyó: "los chicos están bien", pues se topó de manera inesperada con una nueva generación de estadounidenses.
La Generación del Milenio empieza en 1982 y termina en 2003. Los nacidos en estos años, según los autores del reciente libro Millenial Makeover (Transformación del Milenio), tienen una actitud más positiva frente a la vida, crecieron con padres protectores, se relacionan en grupo y han crecido de la mano de las innovaciones tecnológicas más recientes. La siguiente imagen es ilustrativa: hablan por celular con sus padres, se comunican con sus amigos por mensajes instantáneos, se relacionan con redes sociales como Facebook, escriben blogs y ven el mundo a través de YouTube (instrumentos que en esta elección han sido fundamentales). En conjunto, esto se traduce en un interés por lo público, por lo que sucede "allá afuera" y en la posibilidad de influir activamente. Así -dicen los autores- los Millennials expresan un ciclo generacional cívico, frente a la Generación del Boom que tiene una actitud política idealista aunque centrada en el individuo, y la Generación X que es emprendedora pero con una visión cínica de la política. *5
La persona
Hay una fuerte crítica que se hace a Barack Obama: tiene poca experiencia, una carrera política corta y, por tanto, pocas formas de mostrar en los hechos que puede ser un buen gobernante. Él mismo lo reconoce. Y por ello su campaña política ha resaltado su personalidad y sus palabras.
Michael Sandel da la clase más grande en la Universidad de Harvard. La asistencia el último año superó las mil personas. El atractivo de su clase está en que somete a los estudiantes al debate público de cuestiones morales como la tolerancia, la acción afirmativa, la desigualdad, el mercado. Para Sandel, parte del éxito de Obama está en que al enfrentar asuntos morales, como las relaciones raciales, da "el ejemplo de un discurso que enfrenta la sustancia moral de las cuestiones públicas".
En contraste con la concepción de la participación política como un asunto simplemente de interés individual, Obama ha sacudido "el deseo del pueblo americano de ser llamados a participar en propósitos comunes, en un bien común más grande que ellos mismos".
El llamado al que Sandel se refiere ha de apreciarse desde el discurso de arranque de precampaña hace más de un año, donde el entonces precandidato decía: "esta campaña no puede ser sobre mí, debe de ser sobre nosotros... sobre recuperar el significado de la ciudadanía, recuperar el sentido de propósito común".*6
Según el autor del Descontento de la Democracia,*7 esto es lo que ha inspirado a los votantes más jóvenes. Provocando un "idealismo cívico" que no se veía desde hace 40 años, "Obama ha mostrado que la retórica política, en el buen sentido, es un arte que puede mover gente, mecerla, es una forma de persuadir a la gente, de llamarla a sus 'sí mismos' superiores. Esta capacidad de la retórica política, de inspirar idealismo, es algo que ningún candidato demócrata había mostrado desde John y Robert Kennedy".
El candidato republicano, John McCain, ha intentado usar la ventaja en la elocuencia y retórica de su adversario para criticarlo. En un spot televisivo, comparó a Obama con la famosa socialité Paris Hilton y la cantante Britney Spears, después del discurso que Obama dio en la ciudad de Berlin frente a 200 mil personas. Pero este spot contenía una crítica más profunda; cuestionaba el riesgo de confiar en un liderazgo carismático o populista. Sin embargo, para el profesor de filosofía política, hay características de personalidad que alejan al candidato demócrata de este riesgo: "junto con su elocuencia proyecta un sobrio y medido sentido de responsabilidad y contención. La contención es una expresión de su porte y su carácter. De hecho es una figura política muy intencionada y cuidadosa. Estas cualidades de temperamento previenen que su elocuencia devolucione en los riesgos del populismo demagógico".
Estas mismas características de personalidad que han dado confianza a millones de votantes con tendencias conservadoras para no temer un discurso de cambio es lo que, según Sandel, lo hace tan atractivo para los votantes jóvenes. "Es joven, energético y tiene una soltura sobre sí mismo. No parece como un político estándar que posa todo el tiempo. La gente joven lo elogia describiéndolo como alguien chill, creo que quiere decir que es cool, que está distanciado de las costumbres políticas comunes".
El filósofo moral, que desde hace 20 años recomendó a los demócratas cambiar su discurso, hace una pausa para advertir: "hay problemas complejos que le tomará mucho tiempo resolver, como sacar a Estados Unidos de Iraq, y las consecuencias de la crisis financiera". Pero rápidamente continúa: "pero hay un reto que podrá enfrentar casi de un día a otro y es empezar a restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo. El simple hecho de su elección es un poderoso mensaje a países alrededor del mundo, de que Estados Unidos es diferente y un mejor lugar de lo que ha sido los últimos ocho años y antes".
Sandel termina la entrevista con un presagio: "creo que la noche de su elección, si es electo, el prestigio de Estados Unidos frente al mundo se transformará completamente".
La esperanza
Cargar el peso de una campaña política y de las expectativas que genera en la personalidad de un candidato es lo que le ha ganado la crítica, tanto desde la izquierda como de la derecha, de mesiánico. Sin embargo, esta crítica surge de una apreciación coyuntural, generada por la potencia de la competencia electoral, que opaca la complejidad de su carácter y su vida. En el discurso que lo lanzó a la escena política nacional, pronunciado en la Convención Demócrata del 2004, Obama quería demostrar que origen no es destino, al contar su historia personal.
Una vez más, en el discurso que dio en marzo de este año, sobre las relaciones raciales en su país, recordó esa historia personal: hijo de una mujer blanca de Kansas y un padre negro de Kenya. Su padre migró a Estados Unidos, se divorció, regresó a Kenya y abandonó a Barack. Su madre se casó con un hombre indonesio, con quien tuvo una hija, y lo envió a vivir con su abuela a Hawaii.
En aquel discurso, que a muchos les recordó a Abraham Lincoln y a Martin Luther King, dijo: "tengo hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos, tíos, y primos de todas las razas y de todos los tonos, dispersos a lo largo de tres continentes...".*8
En el primero de sus libros, escrito mucho antes de imaginar ser candidato presidencial, titulado Sueños de mi padre,*9 se logra dilucidar al joven confundido y reflexivo que toma tiempo en construirse una identidad propia. Estudia ciencia política en Nueva York, se va a Chicago como organizador comunitario en zonas pobres, estudia derecho en la Universidad de Harvard, se vuelve director de la revista académica de la escuela y profesor de derecho constitucional. Poco después, empieza su meteórica carrera como político.
La importancia de su historia personal no está en que sea poco común. Por el contrario, su importancia reside en que al fin y al cabo es un hombre de carne y hueso. Que ha enfrentado dificultades y las ha sorteado. Que ha dudado, cometido errores, corregido y repetido. Que ha aprendido de la experiencia y de la reflexión. Y que con todo esto se ha convertido en un fenómeno político que, gane o pierda las elecciones, ha movido a millones de personas de la inercia del miedo y la apatía, a la urgencia del entusiasmo y la esperanza.
Ésa es la historia excepcional, la de un país que está sufriendo grandes cambios y problemas, pero no por eso apunta a la mediocridad, sino que llama a que alguien se suba a la cresta de la ola.
http://andreslajous.blogs.com
Notas:
1 El género particular es conocido como mashups, en el cual se pueden mezclar dos o más canciones de tal manera que la música es de una y la letra es de otra aunque sean de diferentes géneros musicales. Según los autores del libro Millennial Makeover éste es el género musical característico de la Generación del Milenio.
2 Encuesta CBS/New York Times, 23 de octubre del 2008.
3 The Emerging Democratic Majority de John B. Judis y Ruy Teixeira, 2002.
4 Youth Came Through with big turnout, David C. King, Boston Globe, 11 de abril del 2004.
5 Millennial Makeover: My Space, YouTube & the Future Of America Politics de Morely Winograd y Michael D. Hais.
6 Declaración de candidatura de Barack Obama, 2 de octubre del 2007.
7 Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy de Michael Sandel.
8 Barack Obama, A more prefect union, 18 de marzo del 2008. (Esto no es un recurso retórico: su media hermana es asia-americana, y uno de sus medios hermanos, el más chico, es kenyano y vivió en condiciones de pobreza en Nairobi).
9 Dreams from my father: a story of race and inheritance de Barack Obama.
EL PRIMER BLOQUE DE NOTICIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL MARTES PROXIMO EN ESTADOS UNIDOS
SALON PUNTO COM SOBRE OBAMA
Obama's winning argument
The U.S. economy has prospered under Democratic policies, and the candidate knows it. But the real battle begins once Obama takes the White House.By Joe Conason
Nov. 01, 2008 |
As Barack Obama delivers his closing argument, stumping across the battleground states, he seems increasingly confident in contrasting the success of Democratic policy with the failure of Republican ideology. During his Florida appearance with former President Bill Clinton as well as in other recent speeches, he has pointed to the bankruptcy of the conservative economic theories that he promises to discard. And he is utterly unfazed by the McCain camp's shrill cries of "socialism," perhaps because he knows the old red-baiting rhetoric has lost much of its power to bamboozle.
If Obama wins this election by a substantial margin -- the bigger the better -- then perhaps his presidency will mark the advent of a new progressive era in America. But the ideologues of the right won't simply disappear because their dogma is discredited. They will tell us, as McCain has repeatedly warned in his speeches, that "spreading the money around" is a bad idea that has been tried, as he put it, by the "far-left liberals." They will whine and moan about "tax and spend" and offer predictions of doom at every percentage increase in marginal rates on the very rich.
Unless Americans understand how the economy has worked -- and how this country was built in the past century -- it is entirely possible that those false prophets will once again block changes that the nation has needed for decades. That understanding should include a review of some very recent history, too.
When Bill Clinton and Al Gore entered the White House with a program for economic, social and environmental renewal, after the era of stagnation under Reagan and Bush, their plans were swiftly thwarted. A pitched battle over taxes and healthcare led to the historic Republican victory in the 1994 congressional midterm election. Clinton certainly was responsible for some of those failures -- and he eventually accomplished much nonetheless -- but universal healthcare, worldwide controls of carbon emissions, and many other profoundly important reforms were killed.
Is Obama destined to relive those experiences when he asks Congress to raise taxes on the wealthy and pass a huge economic stimulus bill? Perhaps not, but those are precisely the issues that led toward Clinton's confrontation with the Republicans and his party's historic defeat two years later. The Republicans refused to support his tax package, even though he cut spending to satisfy conservatives, and then persuaded gullible middle-class voters that he had inflicted the "largest tax increase in history" on them, which was untrue. ("We are buying a one-way ticket to a recession," whined Phil Gramm, the Republican senator from Texas who later became a top economic advisor to McCain -- and whose legislative gutting of financial regulation created the conditions that led to the current recession.)
Will anyone besides the pundits remember what happened then and why it is still relevant now? Not unless Obama himself educates the public -- as he alone now seems able to do. The country is undergoing a teachable moment that is certain to last for many painful months -- and if the new president doesn't seize that opportunity, then his adversaries surely will.
What Obama needs to explain, over and over again, is that Democratic economic programs have succeeded in promoting growth precisely because they distribute national wealth more widely than the Republican tradition of trickle-down. The numbers have told the story for decades -- and the statistics detailing the Clinton administration's success and the Bush administration's failure have only reinforced the narrative.
Consider the cumulative performance of the stock market. Until this year, the best data available showed that on average, equities increased in value by more than 12 percent during Democratic administrations, and by around 8 percent when Republicans were in power. The largest gains in the past 80 years occurred under FDR, Truman, Johnson and Clinton -- and when the awful declines of the past few months are factored in, the Democratic record will look even better.
Of course, stock prices alone provide an imperfect measure of national progress, especially from a liberal perspective. So Obama should point to similar statistics proving the superiority of the Democratic record on gross domestic product, job creation, unemployment, poverty, budget discipline, disposable income and inflation. His purpose should not be to score partisan points but to prepare the public for the struggle over spending and taxes that will mark his first two years.
For the moment, scaring voters is no longer so easy. The Republican administration is nationalizing financial institutions and Republican economists are demanding big federal spending initiatives. But if Obama wants to avoid the defeats of Clinton's first two years, he must consistently remind Americans what has succeeded and who has failed -- and why.
EL PAIS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN USA
La carrera hacia la Casa Blanca - La cuenta atrás para el 4-N
La ventaja de Obama resiste el voto indeciso
EE UU vive momentos de excitación a 24 horas de una cita con la historia
ANTONIO CAÑO - Washington - 03/11/2008
La última esperanza de John McCain, la de un masivo corrimiento en su favor del voto indeciso, bien por razones raciales o de resistencia al cambio, se difumina en vísperas de los comicios a medida que la ventaja de Barack Obama en las encuestas crece y que las dudas sobre él desaparecen.
La última esperanza de John McCain, la de un masivo corrimiento en su favor del voto indeciso, bien por razones raciales o de resistencia al cambio, se difumina en vísperas de los comicios a medida que la ventaja de Barack Obama en las encuestas crece y que las dudas sobre él desaparecen. Un 4% del electorado, según la última encuesta de The New York Times, no ha decidido todavía su voto. Esa cifra es mayor en algunos Estados -hasta un 10%- y crece un poco también si se incluye un sector que admite que un acontecimiento imprevisto podría hacer variar su decisión. Pero, en todo caso, es una cifra insuficiente para que McCain pueda sobreponerse a la casi abrumadora desventaja con que llega a las urnas.
El sondeo diario de Gallup situaba ayer a Obama por delante por 10 puntos, la máxima ventaja de toda la campaña. Existen otros muchos sondeos nacionales y estatales: todos de similares proporciones; la que menos, Rasmussen Reports, sólo cinco puntos.
Las opciones de victoria de McCain son, a 24 horas de la votación, prácticamente nulas. Los indecisos no son tantos como para revertir esa situación. Tendría que conseguir la proeza de capturar el 100% de ese grupo de electores para que el candidato republicano tuviera posibilidades de victoria.
Pero la pauta actual es, precisamente, la contraria. Los votos indecisos, sobre todo aquellos que corresponden a electores independientes, se sienten más inclinados a votar demócrata que republicano: un 30% frente a un 22%, según una encuesta de Pew.
La derrota de Obama mañana significaría, por tanto, el mayor fracaso de la historia de los institutos de opinión. O bien, el electorado más mentiroso jamás entrevistado por los encuestadores. Hasta el último día, varios analistas, sobre todo en el extranjero, han estado considerando el riesgo de que los votantes blancos no digan la verdad sobre sus verdaderas intenciones respecto a un candidato negro.
Es lo que algunos llaman el racismo oculto o el efecto Bradley. Se conoce así en referencia a la sorprendente derrota sufrida en 1982 por el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, en su batalla por la gobernatura de California. Ken Khachigian, un abogado de California que fue asesor de Ronald Reagan y siguió de cerca aquella campaña, descartaba ayer en un artículo que Bradley hubiera sido derrotado por racismo, sino por otros motivos que él explica prolijamente.
Pero aunque el efecto Bradley hubiera existido, es altamente dudoso que reaparezca mañana. Obama puede perder algunos votos por razón de su raza -un 8%, según un estudio de la Universidad de Stanford-, pero no muchos más de lo que McCain puede perder por su edad o por haber padecido cáncer, y tampoco muchos menos de los que Obama gana precisamente por el hecho de ser negro.
Se aprecia en cualquiera de los actos electorales de Obama: un importante sector de la población blanca, jóvenes y ciudadanos de educación superior, especialmente, se confiesan entusiasmados ante la posibilidad de elegir por primera vez un presidente negro.
El mismo furor ha levantado Obama entre los propios negros, que están acudiendo a las urnas en los Estados en los que ya se vota en proporciones mucho mayores a las registradas en anteriores comicios.
El número de estadounidenses que deberían haber mentido en las encuestas para que las cifras se volvieran en contra de Obama por su raza tendría que ser muy abultado, lo que no se explica hoy ni por presión social -Obama no ha sido víctima de un solo incidente racista de cierta relevancia en toda la campaña- ni por lo que puede deducirse de los detalles de esos sondeos.
Si existe el efecto Bradley, los ciudadanos no sólo deberían haber mentido en las encuestas sobre a quién van a votar, sino también sobre quién es el candidato mejor preparado para dirigir la economía, quién tiene un mejor plan de reforma sanitaria o quién puede mejorar el papel de EE UU en el mundo, conceptos todos en los que Obama domina ampliamente.
Si Obama pierde aún estas elecciones, difícilmente será atribuible a su raza -que forma parte del fenómeno que lo ha aupado hasta aquí-, sino de la irrupción final del instinto conservador que lleve a los estadounidenses a rechazar un cambio tan insólito como el que el candidato demócrata representa.
No es eso, sin embargo, lo que se respira en EE UU en las últimas horas de esta excepcional, maravillosa campaña electoral. Al contrario, lo que se ve son cientos de miles de personas siguiendo a los candidatos con pasión, se ven cientos de casas convertidas en murales electorales, voluntarios trabajando de sol a sol, jóvenes buscando sufragios puerta a puerta. Se ve a un país movilizado ante la perspectiva de una cita con la historia.
En estas últimas horas de campaña, los pronósticos de los sabios llenan las pantallas de la televisión. Prácticamente existe unanimidad en anticipar el triunfo de Obama, incluso en anunciar una amplia victoria que dé paso a un extenso predominio demócrata y a un profundo cambio de ciclo político.
Pero todo eso queda para pasado mañana. En estos momentos la emoción lo oculta todo. El país vive en vilo. Unos se frotan los ojos para creer lo que ven. Otros intentan capear el temporal con su mejor sonrisa. Todo está en calma y armonía. El cambio se acerca a una nación con buen humor.
UNA INTERPRETACION D ELOS SONDEOS PARA LA ELECCION PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS
Numbers Game: How to Read the Polls Now
Barack Obama's poll numbers have been looking good for so long that it is easy for his supporters to assume a triumphalism stance as America's longest-ever presidential campaign enters its final week.
But be careful about that. The Democratic nominee for president, while he is currently ahead of Republican John McCain, stands perilously close to a dangerous threshold.
How so?
First, a little recent history: In the Democratic primaries last winter and spring, Obama rarely ran better than his poll numbers. He either hit the figure he was at in pre-election polls (in states such as Wisconsin, Ohio and Pennsylvania) or fell a little below it (in states such as New Hampshire and California).
That's worrying because, while the Democrat's poll numbers now look strong by comparison with those produced for a stumbling McCain campaign, they still hover around the 50 percent line nationally and in a number of current and former battleground states.
The McCain camp is betting that primary patterns will hold and that Obama will finish little or no better than his pre-election poll numbers. They see that as their opening, on the theory that McCain will get his base polling figure in any particular state and an overwhelming portion of supposedly "undecided" voters.
To understand how the theory works, let's put the variables introduced by third-party candidates and other factors on hold and simply consider the one-on-one competition in the hotly-contested state of Florida.
As of Monday in Florida, the polling averages had Obama up with 47.7 to 45.8 for McCain. That leaves 6.5 percent undecided. McCain strategists bet their man gets three quarters of the supposedly undecided voters, while Obama takes the remainder. Final result: McCain 50.6 to Obama 49.4.
If the Republicans are right, this could still be a close election -- perhaps even a "Dewey Defeats Truman" upset election.
So, how worried should Obama backers be at this point?
The first answer is: A lot less worried than McCain backers.
The second answer is: There is still some argument for disquiet on the Democratic side.
Let's begin with the numbers we've got.
Various "poll of polls" surveys give Obama a solid national popular vote lead of 7.3. points -- 50.4 for the Democrat to 43.1 for Republican John McCain.
Of course, the United States does not hold national elections. But, on the surface at least, the state-by-state results of races for Electoral College votes are equally encouraging for Democrats.
The latest analysis of polls from all 50 states by Real Clear Politics Obama could win as many as 375 electoral votes, to 163 for Republican John McCain. That's a 212 vote advantage for the Democrat, a certifiable landslide if it happens.
The popular www.fivethirtyeight.com website puts Obama at 351 electoral votes.
So why worry?
McCain currently leads in polling from 19 states: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia and Wyoming. That adds up to 157 electoral votes.
Obama is ahead in 24 states -- California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington and Wisconsin -- and the District of Columbia. Total electoral votes: 306.
Obama is, as well, looking strong in a number of the remaining battleground states of Florida, Indiana, Missouri, Montana, Nevada, North Carolina and North Dakota, which have 75 electoral votes.
So far, so good.
But... Obama's still polling just above 50 percent nationally and at or below that level in not just battleground states but a number of states -- Ohio (49.9 percent), for instance, and New Mexico (50.7 percent) and New Hampshire (51 percent) -- that have been moved into his column by a number of analysts.
Let's assume that the various third-party and independent candidates, credible and appealing as they may be, do not make much of a dent in this year of celebrity campaigning and hyper-partisanship.
Then let's consider this scenario: As the presidential race closes in this final week, the competition narrows a bit. Obama's numbers tick down a bit and McCain's tick up.
Obama might still have substantial leads in national and state-based surveys -- four, five, six or more points ahead of McCain. But he could fall below the magic 50 percent figure.
That's the point at which to begin worrying.
There has been much discussion this year about the so-called "Bradley effect" -- the phenomenon, most common in the 1980s and early 1990s, of white voters telling pollsters they would back an African-American candidate, such as 1982 California gubernatorial candidate Tom Bradley -- and the prospect that it might play against Obama.
But what if the voters who are uncomfortable with Obama, for whatever reason, aren't saying that they will vote for or against him? What if they are crowding the undecided column? And what if they break at historically disproportional numbers for McCain on November 4?
There are plenty of counter-arguments: Polling doesn't capture the universe of cell-phone users, polling doesn't accurately assess likely youth turnout, polling can't offer an accurate take of the impact of Obama's community-organizing model for political mobilization or the extent to which this is an "event" election that will draw dramatically higher numbers of voters to the polls.
This writer's bet is still that Obama prevails. Indeed, there is good reason to believe that the polls could "open up" in the next few days -- as has frequently been the case in the past -- and give Obama the expanding lead that frontrunners often accumulate as a "go-with-the-winner" mood takes over at the close of a long campaign.
But we are now a nation of poll watchers. (Any why not? Survey research data is now far more comforting to reflect upon than stock market tickers.) Traffic on poll-aggregating websites is astronomical. And in this final week, when we are awash in data, it is important to read the numbers right.
And the number that matter is not Barack Obama's five-, six- or seven-point lead over John McCain.
If experience is an indicator, the number that matters for Obama is 50.1 percent – or, to be on the safe side, 51- or 52 percent.
NYT A DOS DIAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
Candidates Make Their Final Push on Reshaped Map
Senators John McCain and Barack Obama began their final push for the White House on Saturday across an electoral map markedly different from four years ago, evidence of Mr. Obama’s success at putting new states into contention and limiting Mr. McCain’s options in the final hours.
Mr. Obama was using the last days of the contest to make incursions into Republican territory, campaigning Saturday in three states — Colorado, Missouri and Nevada — that President Bush won relatively comfortably in 2004. In what seemed as much a symbolic tweak as a real challenge, Mr. Obama bought advertising time in Arizona, Mr. McCain’s home state.
Mr. McCain started the day in Virginia, a once-solidly Republican state that Democrats now feel is within their grasp. But he then turned his attention to two states that voted Democratic in 2004 — Pennsylvania and New Hampshire — reflecting what his aides said was polling in both states that suggested the race was tightening.
Still, his decision to spend some of his time in the final hours on Democratic turf signaled that Mr. McCain had concluded that his chances of winning with the same lineup of states that put Mr. Bush into the White House was diminishing. Mr. McCain’s hopes appear to rest in large part on his ability to pick up electoral votes from states that Senator John Kerry won for the Democrats four years ago.
Across the country, there was abundant evidence of just how much excitement the contest had stirred: In Colorado, 46 percent of the electorate has already voted in that state’s early voting program. Voters in states like Missouri, Montana, North Carolina and Virginia were getting knocks on their doors, telephone calls and leaflets slipped under their windshield wipers.
Sheepish, Proud or Set to Flip a Coin, They’re Still Undecided
WASHINGTON — Senators Barack Obama and John McCain have stood (or sat) for 36 debates, endured thousands of interviews, and spent hundreds of millions of dollars on advertisements and the better part of two years trying to convince voters that they are worthy of the presidency, or at least a vote.
But with only days left until Election Day, a small cluster of holdouts — 4 percent, according to a New York Times/CBS News poll — are still wrestling with the “Who are you voting for?” question.
Which raises a follow-up: What is up with these people?
“I do not like being an ‘undecided,’ ” said a sheepish Doug Finke, a 66-year-old executive at an international relocation service in Louisville, Ky. “Last time at this point, I definitely was decided. Not this time. I find it unnerving.”
Mr. Finke, a Republican, voted twice for George W. Bush. He describes himself as an economic conservative and said he had been “very impressed” with Senator John McCain. It sure sounds as if Mr. Finke is leaning toward Mr. McCain, the Arizona Republican, right?
Not so fast.
“I’m socially more liberal,” Mr. Finke said. “I think Obama is bright and has been very steady in this campaign.” He added that it would be “very exciting for the United States to elect a black president.” Besides, he does not think Mr. McCain’s running mate, Gov. Sarah Palin of Alaska, would be ready to step into the top job if something happened to Mr. McCain (who, Mr. Finke pointed out, “is pretty old”).
Where does this leave Mr. Finke? “I plan on doing a lot of reading this weekend,” he said.
If the country is divided between red and blue, Mr. Finke resides in a gray state, along with a proud — or embarrassed — corps of undecideds. They are a shrinking cohort of confused, procrastinating, indifferent or just plain indecisive consumers of democracy.
Mr. Finke lives in a red state, Kentucky, with his wife, Shelley, who is also a gray state citizen. She works out of their home, where she helps manage her husband’s second career as a jazz trombonist.
“I tend to be a procrastinator,” said Ms. Finke, 44, who said she operated best with deadlines.
She voted for Mr. Bush twice and describes herself as “a conservative person at heart.” At the beginning of the campaign, she was suspicious of Mr. Obama “because of the whole Hollywood thing,” but she has since warmed to him.
“My opinion of Obama has definitely risen during this campaign,” Ms. Finke said. “And my opinion of McCain has fallen.”http://www.nytimes.com/2008/11/02/us/politics/02undecided.html?th=&emc=th&pagewanted=print
¿PUEDE RENACER EL LIBERALISMO DE IZQUIERDA EN EEUU?
| Obama y los corazones rotos: ¿puede renacer el liberalismo de izquierda en EEUU? |
| Mike Davis · · · · · |
| 02/11/08 |
"...estas elecciones han sido un plebiscito virtual sobre el futuro de la consciencia de clase en los EEUU, y el sentido del voto –gracias, especialmente, a las mujeres trabajadoras— es una extraordinaria vindicación de las esperanzas progresistas." "El gran desafío para las pequeñas organizaciones de la izquierda es el de ser capaces de anticipar esa previsible decepción de las masas y de entender que nuestra tarea no consiste en hallar la forma de 'mover a Obama hacia la izquierda', sino en buscar la manera de rescatar y reorganizar unas esperanzas destrozadas." Se cumplen esta semana 40 años desde que el Partido Demócrata (el partido de Jim Crow (1) y de la Guerra Fría, pero también el partido del New Deal) puso proa él solito hacia el mar, proceloso y erizado de bajíos, de una impopular guerra en Vietnam y de una reacción blanca contra la igualdad racial. El "surgimiento de una mayoría republicana", según la famosa fórmula acuñada por el maquiavelo de Nixon, Kevin Phillips, nunca dejó de ser episódica, y a menudo, delgada como el papel de fumar en las elecciones nacionales. Pero un imponente fervor ideológico y religioso, no menos que los pródigos y ubicuos subsidios de la clase empresarial en su ofensiva contra los programas sociales y sindicales surgidos del New Deal, contribuyeron a galvanizarla. Los republicanos, en condiciones normales un partido minoritario en el Congreso, pasaron a dominar la agenda política (la Nueva Guerra Fría, la rebelión contra los impuestos, la guerra a las drogas, etc.), y se mostraron capaces de orientar la reestructuración de las funciones gubernamentales (abolición de la ayuda federal directa a las ciudades, uso deliberado de la deuda para impedir el gasto social, etc.). La respuesta de los demócratas a la revolución de Reagan en 1981 no fue la de una resistencia de principios, sino la de una cobarde adaptación acomodaticia. Los "Nuevos Demócratas" bajo Bill Clinton (cuyo modelo personal era Richard Nixon) no solo institucionalizaron las políticas económicas de Nixon-Reagan, sino que a veces superaron a los republicanos en su celo por poner en práctica la doctrina neoliberal, como fue el caso con las cruzadas de Clinton en favor de la "reforma" de las políticas de bienestar (consistente, en realidad, en crear más pobreza) o en favor de la reducción del déficit y de la firma de un acuerdo como el NAFTA [Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (EEUU, México y Canadá), por sus siglas en inglés], sin derechos laborales. Aunque el núcleo de la clase obrera del New Deal siguió proporcionando el 60% de los sufragios del Partido Demócrata, la política del partido se orientó de todo punto conforme a la obnubilación de los Clinton con las elites de la "nueva economía", con los reyezuelos de la industria del entretenimiento, con la prosperidad de las conurbaciones residenciales, con los yuppies gentrificadores y, por supuesto, con el mundo entero según Goldman Sachs. Las cruciales deserciones de los votantes demócratas en favor de Bush en 2000 y 2004 tuvieron que ver menos con la manipulación republicana de los "valores familiares" que con el entusiasmo de Gore y Kerry con una globalización que había resultado devastadora para un sinnúmero de fábricas y zonas industriales. Paradójicamente, lo que las elecciones de esta semana auguran es tanto un realineamiento como una continuidad. Los republicanos sabrán ahora lo que significó 1968 para los demócratas. Victorias azules [el color de los demócratas] en antiguos bastiones rojos [el color de los republicanos] significarán incursiones asombrosas en el corazón del territorio enemigo, comparables a los éxitos conseguidos, hace más de una generación, por George Wallace y Richard Nixon en el norte étnicamente blanco, en los territorios del sindicato CIO [Congreso de Organizaciones Industriales, por sus siglas en inglés]. Paralelamente, el infernal matrimonio a la desesperada entre Palin y McCain apunta al inminente divorcio entre los fieles de la megaiglesia y los pecadores de los country clubs. La coalición de Bush, construida por el genio rufianesco de Karl Rove, está en plena descomposición. Y lo que es más importante aún: decenas de millones de votantes han invertido el veredicto de 1968, optando esta vez por la solidaridad económica antes que por la división racial. En realidad, estas elecciones han sido un plebiscito virtual sobre el futuro de la consciencia de clase en los EEUU, y el sentido del voto –gracias, especialmente, a las mujeres trabajadoras— es una extraordinaria vindicación de las esperanzas progresistas. No puede decirse lo mismo del candidato demócrata, respecto del cual no deberíamos hacernos la menor ilusión. Aun cuando la crisis económica y la particular dinámica de campaña en los estados con peso industrial obligaron finalmente a Obama a prestar atención a los puestos de trabajo, su "socialismo" ha sido demasiado exquisito como para percatarse de la enorme indignación pública suscitada por el criminal rescate bancario, o siquiera para criticar a las grandes petroleras (como sí hizo un McCain intermitentemente populista). En términos políticos: ¿cuál sería la diferencia, si hubiera ganado Hilary Clinton? Tal vez un plan de asistencia sanitaria pública un poquitín mejor, pero, en lo demás, el resultado es prácticamente el mismo. En realidad, podría hasta argüirse que Obama es más prisionero del legado de Clinton que los propios Clinton. Al acecho para definir sus 100 primeros días se halla ya un equipo de estadistas de Wall Street, de imperialistas "humanitarios", de operadores políticos de sangre helada y de republicanos "realistas" reciclados que darán un pálpito de entusiasmo a los corazoncitos del Consejo de Relaciones Exteriores y del Fondo Monetario Internacional. A pesar de las fantasías de "esperanza" y de "cambio" proyectadas en la atractiva máscara del nuevo presidente, su administración estará dominada por bien conocidos y mejor preprogramados zombies del centroderecha. Clinton 2.0. Confrontado con la nueva Gran Depresión inducida por la globalización, huelga decirlo, el barco del estado norteamericano, cualquiera que sea la tripulación, pondrá proa al mundo conocido En mi opinión, sólo tres cosas son extremadamente probables: La primera: no hay la menor esperanza de que aparezca por generación espontánea un nuevo New Deal (o, para lo que aquí importa, un liberalismo de izquierda rooseveltiano), sin el fertilizante proporcionado por masivas luchas sociales. La segunda: tras el efímero Woodstock que supondrá la inauguración de Obama, millones de corazones quedarán rotos por la incapacidad de la administración para gestionar la bancarrota y el desempleo masivos y para poner fin a las guerras en el Oriente Medio. La tercera: puede que los bushitas estén muertos, pero la derecha nativista vomitadora de odio (señaladamente, la tendencia de Lou Dobbs (2)) no está mal situada para experimentar un espectacular renacimiento cuando fracasen las soluciones neoliberales. El gran desafío para las pequeñas organizaciones de la izquierda es el de ser capaces de anticipar esa previsible decepción de las masas y de entender que nuestra tarea no consiste en hallar la forma de "mover a Obama hacia la izquierda", sino en buscar la manera de rescatar y reorganizar unas esperanzas destrozadas. El programa de transición no puede ser otro que el del socialismo mismo. NOTAS T.: (1) Jim Crow era el nombre del sistema radical segregacionista que funcionó principalmente, pero no sólo, en los estados meridionales y fronterizos de los EEUU entre 1877 y mediados de los años 60 del siglo XX. (2) Lou Dobbs es un célebre locutor de la cadena televisiva CNN, conocido, entre otras cosas, como el "azote mediático de la inmigración ilegal en EEUU". Su soez demagogia, su impertinente agresividad y su capacidad para comunicar odio y resentimiento contra cualesquiera valores políticos y morales progresistas y humanistas, cumple un papel parecido al que podría representar en España el locutor Federico Jiménez Losantos desde la cadena radiofónica COPE, propiedad de la Iglesia Católica española. Mike Davis es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Traducidos recientemente al castellano: su libro sobre la amenaza de la gripe aviar (El monstruo llama a nuestra puerta, trad. María Julia Bertomeu, Ediciones El Viejo Topo, Barcelona, 2006), su libro sobre las Ciudades muertas (trad. Dina Khorasane, Marta Malo de Molina, Tatiana de la O y Mónica Cifuentes Zaro, Editorial Traficantes de sueños, Madrid, 2007) y su libro Los holocaustos de la era victoriana tardía (Universidad de Valencia, Valencia, 2007). Sus libros más recientes son: In Praise of Barbarians: Essays against Empire (Haymarket Books, 2008) and Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (Verso, 2007; traducción castellana en prensa en la editorial El Viejo Topo). Actualmente, está escribiendo un libro sobre ciudades, pobreza y cambio global. |
About Me

- Gustavo Gordillo De Anda
- He sido dirigente del movimiento estudiantil de 1968, dirigente en el PMT, miembro fundador del Movimiento de Acción Política y del PSUM en los setentas. Miembro Fundador de la UNORCA. De abril a julio de 2006 fui el coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado. Como funcionario público he sido Subsecretario en la Secretaría de Agricultura, y Subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria en México entre 1988 a 1994. En 1995 me desempeñé como Director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y desde 1997 hasta 2005 fungí como Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Como escritor soy miembro Fundador de La Jornada y colaborador de la Revista Nexos. De 2006 a 2009 fui profesor visitante en el Taller de Teoria Política de la Universidad de Indiana en Bloomington, dirigido por los profesores Vincent y Elinor Ostrom. EN 2015 fui Profesor Tinker en la Universidad de Wisconsin en Madison. He terminado dos libros a publicarse sobre la transición política en México. He terminado un libro sobre las reformas rurales en 1991 y estoy trabajando en una trilogía novelada. El primer tomo se llama 68.
Labels
- DEBATIENDO ALTERNATIVAS (80)
- PATRICIA MERCADO (45)
- CHICANERÍAS (37)
- cambiar la politica (33)
- begne (29)
- OBAMA (26)
- EL NUEVO VERDE DEL VIEJO PRI (14)
- chicanería (14)
- el sueño americano (14)
- elecciones presidenciales (10)
- las nuevas incertidumbres (10)
- restauracion conservadora (10)
- izquierda de valores (8)
- porros (8)
- CONGRUENCIA (7)
- cultura politica (7)
- CHICANERIAS (6)
- chile (6)
- el debate interno (6)
- jovenes (6)
- ALTERNATIVA LIBERTARIA (5)
- COCHINERO (5)
- GANARLE A LOS MALOS (5)
- TEPJDF (5)
- TEPJF (5)
- ciudadanos (5)
- concertacion (5)
- crisis economica (5)
- mentiras (5)
- partidos (5)
- AMERICA LATINA (4)
- Competencia civilizatoria (4)
- GAY (4)
- Hillary (4)
- conflicto de intereses (4)
- feministas (4)
- izquierdas (4)
- sociedades de convivencia (4)
- usurpación chicanerias (4)
- 1929 (3)
- BROWNIES (3)
- CAMISAS PARDAS (3)
- McCain (3)
- REVOULCION MEXICANA (3)
- acarreo (3)
- acarreo discursivo (3)
- clientelismo (3)
- corrupcion (3)
- crack financiero (3)
- la política (3)
- matrimonios del mismo sexo (3)
- rebeldes civicos (3)
- reformas estructurales (3)
- republicanos (3)
- 1968 (2)
- Alternativa DF (2)
- CONVICCIONES (2)
- California (2)
- DELINCUENTES (2)
- EUA (2)
- MUJERES (2)
- NO ESCABULLIRLE AL BULTO (2)
- PALIN (2)
- TRANSICION (2)
- USURPADORES (2)
- actores (2)
- desigualdad (2)
- homofobia (2)
- incertidumbre (2)
- independientes (2)
- intolerancia (2)
- jorge carlos díaz cuervo (2)
- justicia (2)
- malandrin (2)
- manipulacion (2)
- martin luther king. I have a dream (2)
- michelle (2)
- mouriño (2)
- movimiento (2)
- narcos (2)
- narcoterrorismo (2)
- partido hegemonico (2)
- partidocracia (2)
- revolucion mexicana (2)
- BRASIL (1)
- Blair (1)
- Bolivia (1)
- Brown (1)
- CAPs (1)
- CARDENAS (1)
- CARDOSO (1)
- CHICANAERIAS (1)
- CNAEOD (1)
- DE (1)
- DESEMPLEO JUVENIL (1)
- DHP (1)
- DOÑA AMALIA (1)
- ENCUESTAS DE OPINON 2008 (1)
- ENSENADA (1)
- GUILEBALDO FLORES LOMAN (1)
- HABLAR CLARO (1)
- INFORME COMISIONADOS (1)
- Irak (1)
- Kennedy (1)
- LA jornada (1)
- LAGOS (1)
- LULA (1)
- MARCOS (1)
- ONGs (1)
- PARAGUAY (1)
- PCCh (1)
- PRI (1)
- Reino Unido (1)
- Robles Maloof (1)
- SI SE PUEDE (1)
- VOZ ALTERNATIVA (1)
- WATERGATE (1)
- accion colectiva (1)
- actos terroristas (1)
- agenda pinky (1)
- alevantandose (1)
- alimentos (1)
- apatia (1)
- autonomia (1)
- bachelet (1)
- berzoini (1)
- bueos aires (1)
- calderon (1)
- camalaeones (1)
- camaleones (1)
- candidatos independientes (1)
- caravanear con sombrero ajeno (1)
- chomsky (1)
- clinton (1)
- comunicacion (1)
- conflicto (1)
- congresos (1)
- connstitución (1)
- correo del sur (1)
- decencia (1)
- desarrollo sustentable (1)
- diaz cuervo (1)
- dignidad (1)
- diputados (1)
- educacion (1)
- el cambio bueno y el cambio malo (1)
- elba ester (1)
- elsa conde (1)
- emergencia (1)
- energia social (1)
- estrategia republicana (1)
- evangelicos (1)
- exportaciones (1)
- francia (1)
- gente que no ve (1)
- gesticulador (1)
- globalización (1)
- gonzalez compean (1)
- gryzybowski (1)
- hablando de mierda (1)
- hombre de estado (1)
- homs (1)
- impuestos (1)
- impuestos verdes (1)
- influenza (1)
- iniciativa popular (1)
- instituciones (1)
- la ansiedad por concluir (1)
- la maestra (1)
- libertad (1)
- libertad intermitente (1)
- luciano pascoe (1)
- magisterio (1)
- mediatico (1)
- michoacan (1)
- mierda (1)
- mundializacion (1)
- nana (1)
- oaxaca (1)
- oligarquias (1)
- orale en la parroquia (1)
- pademia (1)
- partido Democrata (1)
- partidos locales (1)
- provincianismo (1)
- pérez correa (1)
- rendicion de cuentas (1)
- rey de porros (1)
- rolas (1)
- rumores (1)
- sarkozy (1)
- sufi (1)
- tenencia (1)
- transfuga (1)
- unger (1)
- vaffanculo (1)
- vete a la chingada (1)
- voto diferenciado (1)
- zapatazos (1)
- zapatistas (1)
